El momento sublime
Y además de todo, tenía que llover. En un principio había intentado correr para evitar aquel intenso bombardeo. Sin embargo, tras escasos 2 minutos con 34 segundos, todo estaba mojado. Su caminar producía ese peculiar sonido -compuesto de dos tonos distintos, uno tras otro, en intervalos exactos y constantes- que surge entre el zapato y su respectivo calcetín que absorbe, y reabsorbe, agua a cada paso. El pantalón de su traje era más licra deportiva que otra cosa, y su camisa era ya su segunda piel. Su peinado había perdido forma y las gotas se dejaban caer al precipicio desde la punta de su nariz. En la mano derecha llevaba su portafolio; en la izquierda, inicialmente, el fólder que contenía los papeles del divorcio. Pero para entonces, estos últimos ya se habían fundido en un solo objeto que apenas mostraba escasas evidencias de su origen. La tinta impresa había rechazado los moldes establecidos por la norma, y, con la ayuda del líquido vital, consecuentemente, había decidido danzar libremente sobre la superficie que le brindaba existencia. Se preguntaba cómo iba a explicar que la pérdida de los papeles había sido producida por fenómenos meteorológicos y no por su deseo egocéntrico. Su frustración y rabia eran evidentes. Con el ceño fruncido, caminaba de manera torpe sobre la banqueta de una calle repleta de tiendas obscuras y de mala pinta; de un barrio sostenido en existencia por el sonar de sirenas, el llanto de niños pequeños, gritos y taladros; de una ciudad gris, industrial, con un gran puerto y con cicatrices de guerras pasadas. Caminaba de prisa con el propósito de llegar a casa lo antes posible. Pero justo en la esquina, de manera casi perfecta, como si hubiera sido deseo de un antiguo dios malévolo, padre de duendes y sátiros, el semáforo se puso en rojo evitando que cruzara la calle. Su respirar se aceleró y se tornó pesado. Un sentimiento de ira, que se alimentaba de los únicos detalles existentes de acuerdo a sus filtros mentales temporales, se engendraba en su interior. Y fue en el clímax de aquella experiencia, que la suerte y la lógica convergieron dando lugar a lo inevitable. Un automóvil, en un claro caso de exceso de velocidad, pasa delante de él, coincidiendo en existencia espacial y temporal con un charco de agua, para rociar su rostro y cuerpo. Es en aquel momento, en ese estado puro de conciencia, donde nace el pensamiento y se le observa, aún como concepto ajeno a la mente y cuerpo, que la ve. Su vestimenta y su físico son de lo más común. Sin embargo, a sus ojos, ese ser resalta intensamente: así como una palabra escrita con “b” cuando lleva “v”, como el sabor de una uva dulce en medio de un racimo agrío, como un azulejo azul turquesa rodeado de ladrillos rojos. Se encuentra sentada en un banco alto de madera, frente a una librería dueña de un toldo rojo, a la luz de un faro público. No puede ver sus ojos, ya que su pelo castaño, ligeramente húmedo, le cubre la mitad del rostro. Sus manos realizan movimientos sutiles, armoniosos, que permiten disfrutar una hermosa melodía proveniente de un violonchelo. La trayectoria que llevaba su pensamiento se detiene abruptamente, una colisión con una barrera invisible, y la energía restante, aquella inercia, se transmite puramente a la apreciación de un momento hermoso. El tiempo ha perdido su estructura convencional. Ya no existe el pasado ni el futuro, ya no hay recuerdos ni predicciones, ya no hay nostalgias ni deseos. Curiosamente la realidad se vuelve real. Sólo existe esa figura, una hermosa melodía, un corazón que late, una respiración profunda, una mente tranquila. La bella música le es desconocida, pero su cuerpo, sus órganos, sus células, sus átomos, su existencia, todo, entra completamente en sintonía con las notas. El todo y la nada se fusionan en aquella dimensión atemporal. Ella nota aquella presencia observándola. Él la ve levantar el rostro y sonreírle. El momento es sublime. Es en ese instante cuando nuestro dios malévolo, o si lo vemos desde otra perspectiva, la condicionalidad, madre de la eterna cadena de sucesos impermanentes, se hace presente y cambia la luz del semáforo a verde. En un acto automático, más por instrucción inconsciente que por propósito, su cuerpo se mueve y se une al flujo de transeúntes. El ruido citadino, extinto por segundos, regresa a sus oídos; y él, regresa a su estado cotidiano para continuar su camino. Se aleja del lugar acompañado de gritos y sirenas, de unos zapatos mojados, de una lluvia incesante, el peso de un divorcio y una mente turbulenta.
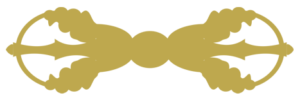




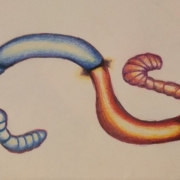






Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!